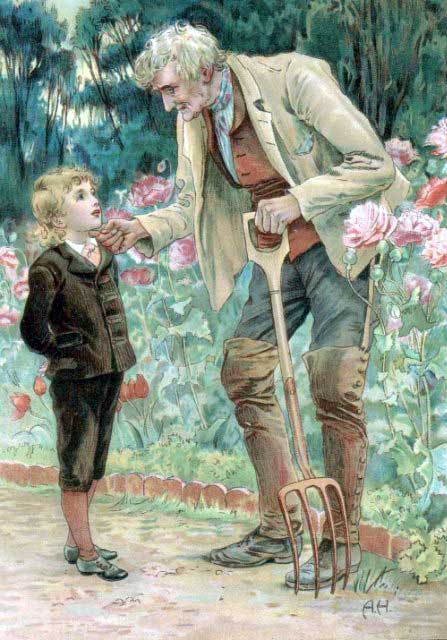18 de diciembre de 2015 | Joaquín Rayego Gutiérrez
Un hombre de bien
En el día de ayer, en Santa Coloma de Gramanet fue hallado el cadáver de un niño en el interior de un contenedor de basuras.
(Sería de desear que algún ilustre portavoz del algo, alce su voz, que tan demagógicamente se manifiesta a favor del aborto, y de la permisividad sexual).
También en el mismo día, y al ir a sofocar el incendio de un coche que se había precipitado por un barranco, los bomberos de Santa Cruz de Tenerife encontraron a un hombre muerto en el interior del maletero.
En el día de ayer un honrado ciudadano italiano se quitó la vida cuando uno de esos bancos subvencionados, que cuelgan cartel de “Oficina Anti Atraco”, se llevó de un manotazo hasta el último céntimo de jóvenes y jubilados, y de humildes ahorradores como aquél.
(Sería deseable también que la ministra italiana del ramo tenga algo que decir de aquellos ladrones de guante blanco, entre los que se encuentra su padre).
En el transcurso de un paseo por su ciudad de Pontevedra, el presidente del Gobierno fue agredido por un joven de diecisiete años.
(Y toda la clase política alzó al unísono la voz, al menos por esta vez).
No hay día que pase que no asesinen a una mujer, o que no reciban amenazas y garrotazos los profesionales sanitarios, y los curritos de educación.
─ “Así de mal está la enseñanza pública” es la aseveración que hizo un juez cuando, a finales de los ochenta, el director del Instituto de Enseñanza Media de Pilas fue agredido por un sádico, que ejercía las veces de profesor, ante la atónita presencia de sus compañeros de profesión, que nunca llegaron a entender que nadie adoptase medidas contra tan peligroso boxeador.
Jueces, padres, periodistas y políticos parecen desconocer que la labor de “educarnos” unos a otros no sólo corresponde al profesor, que a la sociedad también; y que, por lo que a ellos respecta habría que decir que “obras son amores, y no buenas razones”.
Que normas, veredictos, multas e instrucciones todos las repartimos la mar de bien.
Incluso hay quien se pone a multar tras las rejas de una ventana, como cuando “pelaban la pava” los enamorados de antaño.
Y sin embargo hay delincuentes foráneos a los que se expulsa del país tras haberle achacado más de quinientos delitos.
Cuando en el transcurso de su etapa como Delegado de Educación S.S. se vio en el dilema de decidir si había de conceder o no la baja a una pareja de profesores tremendamente problematizados por la enfermedad de su hijito, no lo dudó ni un instante:
─ Ustedes se van para el hospital ahora mismo, y se incorporan a sus labores cuando se haya solucionado el problema. No se preocupen de más papeles, que ya se los arreglo yo.
La fe en nuestros semejantes, y la bondad de un hombre bueno, no sólo aportan la solución al problema, también la confianza y lealtad de sus subordinados en el escalafón.
─ No sólo se incorporaron rápidamente a su trabajo, lo peor es que después no sabía bien qué hacer con el agradecimiento y solicitud de aquel padre que, para mi desgracia, resultó ser un destacado sindicalista que no desaprovechaba ocasión para ponerme en los altares.
El profesor S.S. nunca perteneció a la llamada cofradía de la pirueta, ni practicó el “sublime arte del sablazo”; ni fue un hampón, ni un fanático, ni un usurero, ni un desvergonzado como la flor y nata de los suyos; y sí un trabajador que nunca renunció a la tiza; un honrado luchador a quien ahora le duele el alma de oír que su gente se ha “pringado”; que han defraudado la confianza del país unos vulgares bandidos, de igual calaña que “el Tempranillo”, o que el mismísimo Robin Hood.
Distinta actitud tuvo aquel grupito de inspectores de Educación que llamó “a cónclave” a mi compañero G.A. ─ al que, entre otras muchas lindezas, tacharon de “escaqueador”─ apremiándole a su inmediata incorporación al trabajo, tras pasarse por el forro la baja laboral y el dictamen de un especialista de la Seguridad Social.
Tras casi tras cuatro décadas de trabajo eficiente y continuado, que hasta su mayor enemigo reconoce, el delito del docente aquél había sido el de pillar una fuerte depresión, de esas que tiran a un castillo por los suelos.
Aquel año se quedó solo en su casa, tras el paulatino fallecimiento de sus familiares, y hasta del perrito de lanas, que también le abandonó.
Tan tremendo e injusto delito, que mi amigo ya olvidó, se convirtió para sus compañeros de trabajo en el signo de identidad de una horrorosa condición: la de los necios, la del personal “acomodado” a las consignas del partido, y la de los que fastidian al débil, y a quien se deje avasallar.
(¿Comprende usted ya la razón por la que los más eficaces y trabajadores ─ los considerados la escoria de la Universidad por el filósofo Marina─ no ponen ninguna pega a su anticipada jubilación?)
No se habla en los periódicos de los buenos trabajadores; ni de esa gente que gusta del placer de la convivencia; ni del niño que pasea su caballo por el callejón de “El Pistolo”, mientras acaricia sus largas crines y da lecciones de civismo; ni de esos hombres sabios que cultivan su interés por todo lo que huela a vida: desde la erudición hasta la poesía, desde el deporte hasta la música de rap.
Que todo se mide en “share” y en “cuotas” de audiencia; como si estos mercachifles de la comunicación no ganaran lo suficiente con tan vano material.
Que cultura es todo aquello que supone una ética de vida ─ que de la muerte ya se encargará el enterrador─, una estética del gusto, una filosofía de la moral, un comportamiento asimilado a las necesidades del vecino que nos lleva a respetarnos, y a respetar a los demás; un acordar las ideas sin ninguna otra imposición que la de los buenos corazones y la del sentido común.
─ “La semilla del fanatismo siempre brota de adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”, escribe el israelí Amos Oz en un convincente y apropiado librito “Contra el fanatismo”.
Y ciertamente, como dice el pensador, “la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar”.
Fanáticos son aquellos que pretenden disfrazar de una pedrada el resultado de un partido; la voz de quien ondea la insignia del mérito y la honradez; el que achaca a los demás los mismos defectos que tiene él; el que tacha de “facha” al que no piensa de la misma manera, para ocultar viejos “vicios” de familia; el que obliga a comulgar con ruedas de molino, mediante un “auto de fe”; el impostor que presume de “liberal”, sin querer poner en cuarentena el interés de su propio bolsillo, etc…
Cuanto mejor nos iría si, como el citado S.S., o como Edmundo Spencer, nos pusiésemos en la piel del otro.
Del referido conde de Southampton se cuenta que era un gran amante de la literatura, y que pidió a su criado que diera cincuenta libras al escritor de una obra; y que tras leer las primeras páginas del libro le volvió a pedir que diera otras veinte libras más.
Y tras enfrascada lectura: -─”Echad a ese hombre porque si sigo leyendo hoy mismo me convierto en un pobre”.
Algo similar me sucedió a mí siendo joven; un sacerdote me preguntaba la razón por la que no me acercaba a confesar. Le contesté que, aunque compartía “comunión” con la buena gente, me resultaba tremendamente injusto echarle mis problemas a los demás; y que a la postre él estaría más necesitado aún que yo, que tenía buenos amigos con los que compartir mis muchos errores.
Haciendo gala de su buen talante aquel hombre me contestó que había hablado con caridad, como lo habría hecho un discípulo de Cristo.
Para mí fue la mejor manera de entender la actitud de vencedor de quien no pretende manifestar su poder mediante verdades impuestas, o mediante medias verdades, y mentiras al mogollón.
Que el auténtico “vencedor” no es el atronador vocero que “presume” de medallas, ni de galas ajenas, ni de espadas de Albacete; ni el demagogo que estimula a los niños para que practiquen el sexo, sin cargar él con las consecuencias del SIDA y del bla, bla, bla; ni el que siempre se muestra dispuesto a aconsejar a los demás sobre lo que tienen que ponerse para formar parte de su más selecto “carnaval”; ni quien cercena con la sinrazón de su espada la cerviz y la fe del vencido.
Que los vencedores son los que a diario trabajan como burros; los que sacan adelante a sus pacientes, a sus alumnos, a su familia, y a su país; y no esos otros “soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra”, de que hablaba Machado; “figurones” estos últimos, merecedores de una “colleja” en el culo, y con la manita muy lacia; y nunca jamás de un alevoso puñetazo por la espalda.
(Sería de desear que algún ilustre portavoz del algo, alce su voz, que tan demagógicamente se manifiesta a favor del aborto, y de la permisividad sexual).
También en el mismo día, y al ir a sofocar el incendio de un coche que se había precipitado por un barranco, los bomberos de Santa Cruz de Tenerife encontraron a un hombre muerto en el interior del maletero.
En el día de ayer un honrado ciudadano italiano se quitó la vida cuando uno de esos bancos subvencionados, que cuelgan cartel de “Oficina Anti Atraco”, se llevó de un manotazo hasta el último céntimo de jóvenes y jubilados, y de humildes ahorradores como aquél.
(Sería deseable también que la ministra italiana del ramo tenga algo que decir de aquellos ladrones de guante blanco, entre los que se encuentra su padre).
En el transcurso de un paseo por su ciudad de Pontevedra, el presidente del Gobierno fue agredido por un joven de diecisiete años.
(Y toda la clase política alzó al unísono la voz, al menos por esta vez).
No hay día que pase que no asesinen a una mujer, o que no reciban amenazas y garrotazos los profesionales sanitarios, y los curritos de educación.
─ “Así de mal está la enseñanza pública” es la aseveración que hizo un juez cuando, a finales de los ochenta, el director del Instituto de Enseñanza Media de Pilas fue agredido por un sádico, que ejercía las veces de profesor, ante la atónita presencia de sus compañeros de profesión, que nunca llegaron a entender que nadie adoptase medidas contra tan peligroso boxeador.
Jueces, padres, periodistas y políticos parecen desconocer que la labor de “educarnos” unos a otros no sólo corresponde al profesor, que a la sociedad también; y que, por lo que a ellos respecta habría que decir que “obras son amores, y no buenas razones”.
Que normas, veredictos, multas e instrucciones todos las repartimos la mar de bien.
Incluso hay quien se pone a multar tras las rejas de una ventana, como cuando “pelaban la pava” los enamorados de antaño.
Y sin embargo hay delincuentes foráneos a los que se expulsa del país tras haberle achacado más de quinientos delitos.
Cuando en el transcurso de su etapa como Delegado de Educación S.S. se vio en el dilema de decidir si había de conceder o no la baja a una pareja de profesores tremendamente problematizados por la enfermedad de su hijito, no lo dudó ni un instante:
─ Ustedes se van para el hospital ahora mismo, y se incorporan a sus labores cuando se haya solucionado el problema. No se preocupen de más papeles, que ya se los arreglo yo.
La fe en nuestros semejantes, y la bondad de un hombre bueno, no sólo aportan la solución al problema, también la confianza y lealtad de sus subordinados en el escalafón.
─ No sólo se incorporaron rápidamente a su trabajo, lo peor es que después no sabía bien qué hacer con el agradecimiento y solicitud de aquel padre que, para mi desgracia, resultó ser un destacado sindicalista que no desaprovechaba ocasión para ponerme en los altares.
El profesor S.S. nunca perteneció a la llamada cofradía de la pirueta, ni practicó el “sublime arte del sablazo”; ni fue un hampón, ni un fanático, ni un usurero, ni un desvergonzado como la flor y nata de los suyos; y sí un trabajador que nunca renunció a la tiza; un honrado luchador a quien ahora le duele el alma de oír que su gente se ha “pringado”; que han defraudado la confianza del país unos vulgares bandidos, de igual calaña que “el Tempranillo”, o que el mismísimo Robin Hood.
Distinta actitud tuvo aquel grupito de inspectores de Educación que llamó “a cónclave” a mi compañero G.A. ─ al que, entre otras muchas lindezas, tacharon de “escaqueador”─ apremiándole a su inmediata incorporación al trabajo, tras pasarse por el forro la baja laboral y el dictamen de un especialista de la Seguridad Social.
Tras casi tras cuatro décadas de trabajo eficiente y continuado, que hasta su mayor enemigo reconoce, el delito del docente aquél había sido el de pillar una fuerte depresión, de esas que tiran a un castillo por los suelos.
Aquel año se quedó solo en su casa, tras el paulatino fallecimiento de sus familiares, y hasta del perrito de lanas, que también le abandonó.
Tan tremendo e injusto delito, que mi amigo ya olvidó, se convirtió para sus compañeros de trabajo en el signo de identidad de una horrorosa condición: la de los necios, la del personal “acomodado” a las consignas del partido, y la de los que fastidian al débil, y a quien se deje avasallar.
(¿Comprende usted ya la razón por la que los más eficaces y trabajadores ─ los considerados la escoria de la Universidad por el filósofo Marina─ no ponen ninguna pega a su anticipada jubilación?)
No se habla en los periódicos de los buenos trabajadores; ni de esa gente que gusta del placer de la convivencia; ni del niño que pasea su caballo por el callejón de “El Pistolo”, mientras acaricia sus largas crines y da lecciones de civismo; ni de esos hombres sabios que cultivan su interés por todo lo que huela a vida: desde la erudición hasta la poesía, desde el deporte hasta la música de rap.
Que todo se mide en “share” y en “cuotas” de audiencia; como si estos mercachifles de la comunicación no ganaran lo suficiente con tan vano material.
Que cultura es todo aquello que supone una ética de vida ─ que de la muerte ya se encargará el enterrador─, una estética del gusto, una filosofía de la moral, un comportamiento asimilado a las necesidades del vecino que nos lleva a respetarnos, y a respetar a los demás; un acordar las ideas sin ninguna otra imposición que la de los buenos corazones y la del sentido común.
─ “La semilla del fanatismo siempre brota de adoptar una actitud de superioridad moral que impide llegar a un acuerdo”, escribe el israelí Amos Oz en un convincente y apropiado librito “Contra el fanatismo”.
Y ciertamente, como dice el pensador, “la esencia del fanatismo reside en el deseo de obligar a los demás a cambiar”.
Fanáticos son aquellos que pretenden disfrazar de una pedrada el resultado de un partido; la voz de quien ondea la insignia del mérito y la honradez; el que achaca a los demás los mismos defectos que tiene él; el que tacha de “facha” al que no piensa de la misma manera, para ocultar viejos “vicios” de familia; el que obliga a comulgar con ruedas de molino, mediante un “auto de fe”; el impostor que presume de “liberal”, sin querer poner en cuarentena el interés de su propio bolsillo, etc…
Cuanto mejor nos iría si, como el citado S.S., o como Edmundo Spencer, nos pusiésemos en la piel del otro.
Del referido conde de Southampton se cuenta que era un gran amante de la literatura, y que pidió a su criado que diera cincuenta libras al escritor de una obra; y que tras leer las primeras páginas del libro le volvió a pedir que diera otras veinte libras más.
Y tras enfrascada lectura: -─”Echad a ese hombre porque si sigo leyendo hoy mismo me convierto en un pobre”.
Algo similar me sucedió a mí siendo joven; un sacerdote me preguntaba la razón por la que no me acercaba a confesar. Le contesté que, aunque compartía “comunión” con la buena gente, me resultaba tremendamente injusto echarle mis problemas a los demás; y que a la postre él estaría más necesitado aún que yo, que tenía buenos amigos con los que compartir mis muchos errores.
Haciendo gala de su buen talante aquel hombre me contestó que había hablado con caridad, como lo habría hecho un discípulo de Cristo.
Para mí fue la mejor manera de entender la actitud de vencedor de quien no pretende manifestar su poder mediante verdades impuestas, o mediante medias verdades, y mentiras al mogollón.
Que el auténtico “vencedor” no es el atronador vocero que “presume” de medallas, ni de galas ajenas, ni de espadas de Albacete; ni el demagogo que estimula a los niños para que practiquen el sexo, sin cargar él con las consecuencias del SIDA y del bla, bla, bla; ni el que siempre se muestra dispuesto a aconsejar a los demás sobre lo que tienen que ponerse para formar parte de su más selecto “carnaval”; ni quien cercena con la sinrazón de su espada la cerviz y la fe del vencido.
Que los vencedores son los que a diario trabajan como burros; los que sacan adelante a sus pacientes, a sus alumnos, a su familia, y a su país; y no esos otros “soberbios y melancólicos, borrachos de sombra negra”, de que hablaba Machado; “figurones” estos últimos, merecedores de una “colleja” en el culo, y con la manita muy lacia; y nunca jamás de un alevoso puñetazo por la espalda.
Comentarios
No existen comentarios para esta publicación
Belmez

Esos acordes que surgían desde su corazón: la música, vía principal de la alegría de la vida
El legado musical de Agustín Miranda sigue vivo en el corazón de Belmez
Cuando aquella guitarra hablaba desde el escenario, transmitía tanta felicidad compartida y sentimientos muy profundos, que hacían que esta vida vivid...
Directo a...
- Peñarroya-Pueblonuevo: Los Parques de Bomberos de Palma del Río y Peñarroya-Pueblonuevo contarán con vehículos escalera
- Fuente Obejuna: Fuente Obejuna mejora el campo municipal de fútbol con nuevas torres de iluminación y tecnología LED
- Daniel Solano Sújar: Juan Enrique Denamiel Naranjo: El torero comprometido que mantiene viva la pasión por la tauromaquia
- Peñarroya-Pueblonuevo: Incidencia en la factura del agua de Peñarroya-Pueblonuevo genera malestar ciudadano
- Valsequillo: Juan Calzadilla se alza como ganador del Concurso para la Portada del Libro de Feria y Fiestas en Honor al Cristo de la Expiración de Valsequillo
- Peñarroya-Pueblonuevo: El Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo instala nuevos bancos en la ronda Norte
- La Granjuela: El Ayuntamiento de La Granjuela ofrece exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles a los vecinos con explotaciones agrarias o ganaderas
- Belmez: Segunda cena benéfica de la AECC en Belmez recauda fondos para la investigación oncológica
- Peñarroya-PueblonuevoPeñarroya se llena de música, alegría y solidaridad en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen 2023
- Peñarroya-Pueblonuevo: XXVII Gala del Deporte Radio Peñarroya-Cadena SER
- Fuente Obejuna: La Comisión de Patrimonio da luz verde a la pavimentación de un tramo de la calle Maestra en Fuente Obejuna
- Espiel: Un detenido y un investigado en Espiel por el robo de maquinaria agrícola por valor de 34.000 euros
- Medio Ambiente: Los grupos electrógenos instalados en la presa de la Colada funcionan ya en continúo, bombeando 400 litros por segundo
- Peñarroya-Pueblonuevo: Autoridades de Peñarroya-Pueblonuevo se reúnen con la policía para fortalecer la seguridad ciudadana
- Comarca: La Junta reclama priorizar proyectos industriales de alto impacto laboral en el Valle del Guadiato
© INFOGUADIATO.COM | Tfno: 670 97 99 88 | digitalnavarro@gmail.com | 14200 - Peñarroya | Diseña y desarrolla Xperimenta